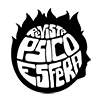Un relato escrito por Eloy Baztarrica a partir de una ilustración de Javier de la Cruz
El despacho era de unas dimensiones abrumadoras. Las paredes estaban llenas de carteles de películas famosas que hacían sentir apabullado a Martín.
Había intentado miles de veces que algo de lo que escribiera llegara a alguien que le interesara, pero nunca hubo suerte. Siempre recibía respuestas muy cordiales disfrazadas de negativas rotundas. Pensarían en él si les hiciera falta un texto con las características que él mandaba: ¡mentira! Hizo un parón de más de cinco años, asumiendo el fracaso y dedicando su vida a disfrutar de lo poco que tenía. Más de dos décadas haciendo de vigilante nocturno en una fábrica de galletas alimentaron su imaginación y su formación como escritor y guionista. No era feliz, pero tampoco sabía que no lo era, simplemente sobrevivía. No era nadie, era el que se iba cuando todos llegaban, una sombra mal afeitada, con sobrepeso y capilares marcados en las tibias.
Fue en una de esas noches cuando estuvo a punto de caerse de espaldas de la silla. No solía dormir en el trabajo, pero la desidia y la derrota mental iban haciendo mella. Despertó con el corazón acelerado, con las sienes empapadas y la comisura derecha de los labios pegajosa. Se puso a escribir como un loco: una historia, un personaje, un final; lo tenía. Un tratamiento de guión de sesenta páginas que le parecieron quinientas. A la mañana siguiente se cruzó con los trabajadores que entraban en la fábrica y casi los atravesó con los folios arrugados en la mano. Las envió a tres o cuatro productoras nacionales y mes y medio después estaba sentado en un despacho a diez mil Kilómetros de casa, en Los Ángeles. ¿Cómo había llegado allí su idea?
La puerta se abrió y Martín rezó porque no fuera otro angloparlante con acento enrevesado con el que no podría entenderse. En su lugar entró un chico joven con rasgos latinos y una sonrisa enorme por la que escalaban sus orejas.
—¿Es usted Martín?
El chico alargó ambas mano para saludar de una forma acogedora.
—Sí, soy yo —dijo Martín aliviado—. Me alegro de poder comunicarme con alguien, el inglés no es lo mío.
—No se preocupe. Mis abuelos eran de El Salvador y mis padres siempre hablaban spanish con ellos.
Martín resopló.
—Perdóneme, estoy muy nervioso.
—Yo soy Tony, por cierto. Tony Díaz.
—Encantado, Tony. ¿Puedo ir a beber agua antes de que vengan los jefes para lo del contrato? —dijo Martín incorporándose en la silla para levantarse.
Tony arqueó las cejas y ladeó la cabeza escudriñando a Martín. Carraspeó e inspiró pegando los labios a la parte superior de los dientes. Martín advirtió que algo no estaba funcionando.
—Puedo esperar, si es mala idea —Martín volvió a sentarse temiendo que cualquier gesto inapropiado pudiera romper las relaciones.
—Jaja, no, verá… —el gesto de Tony se tornó divertido— es que yo soy el jefe.
—¿Usted? —Martín se tapó la boca de inmediato— Lo siento, es que es muy joven. ¿Qué edad tiene? ¿Veinticinco?
—Aparento veinte —puntualizó Tony con un dedo en alto—. Aquí tenemos algunos secretos que podré contarle ahora que forma parte de la familia.
Tony extendió un contrato y un cheque en el que se podía ver un número de seis cifras flanqueado por una almohadilla a cada lado. Martín sonrió.
Morlack iba a ser todo un éxito. Un sueño enfermizo al que Martín pudo dar forma de película. El sudor nocturno y los repiqueteos de corazón de aquella noche dieron su fruto. Tenía todos los elementos para convertirse en un clásico de terror. Y un monstruo. Uno de los monstruos más curiosos que habían visto nunca los ejecutivos del estudio de Los Ángeles. Morlack era una mujer de un metro sesenta; tenía los brazos desproporcionados y los dedos muy largos; el tono grisáceo de su piel recordaba a la ceniza y manchas cianóticas se acumulaban en sus articulaciones. Morlack no era humana, era evidente al mirar sus ojos: dos agujeros que mostraban la oscuridad del Universo. Pozos infinitos en los que uno se perdía aunque dedicara una milésima de segundo a observarlos. Morlack no se dejaba ver, se acurrucaba en un sótano, una buhardilla o una cámara de aire y dejaba caer sus pelos largos y sucios sobre los pómulos mientras se alimentaba. Su comida era la cordura de las personas que habitaban la casa. Tenía el poder de alterar el tiempo en un espacio limitado y hacer ver a la gente cosas que no pasarían hasta dentro de muchos años. Los inquilinos terminaban por volverse locos y esa locura mantenía viva a Morlack. Una pesadilla convertida en un talón muy jugoso.
Martín llevaba dos días en Los Ángeles y sentía una extraña añoranza de su hogar. Allí no le esperaba nadie, sólo una pila de platos por fregar y una bolsa de basura a medio rellenar. En cierto modo se sentía culpable, un farsante. Ya tenía el dinero en su cuenta y sin embargo un miedo irracional lo abordaba en algunas ocasiones. Era demasiado bueno. En el tiempo que llevaba allí había ido a un par de brunch de negocios y había visitado las casas de tres directores famosos.
Iban de vuelta al estudio y la limusina hizo un leve giro hacia la izquierda, saliéndose de la ruta habitual. Martín no reconocía el camino y por los carteles pudo adivinar que se dirigían a las afueras.
Tony Díaz hizo de buen anfitrión junto a lo que Martín pensaba que era un guardaespaldas: un hombre que le sacaba cuatro palmos de altura y otros tantos de anchura. El guardaespaldas nunca hablaba, sólo los seguía. Estaba sentado enfrente de Martín, junto a Tony.
—Tony, ¿adónde vamos? Por aquí no se va al hotel ni al estudio —preguntó Martín con inseguridad.
—Tranquilo —Tony sonrió—. Tienes que ver algo.
—Una pregunta.
Tony fijó la vista en la ventanilla, mirando hacia el lado con el cuello y los tendones de este muy tensos. Apretaba la mandíbula y Martín podía ver como el hueso se desplazaba lentamente debajo de la piel, apretando las muelas unas contra otras.
—Quería hacerte una pregunta —insistió Martín.
Tony volvió la cara lentamente y observó a Martín sin decir nada. Tardó unos segundos en reaccionar.
—¿Qué? —respondió ausente Tony.
—Te quería preguntar que cuando podré volver a casa.
—¿Para qué? —Tony recuperó la mirada.
Martín sonrió nervioso. Era la respuesta que se habría dado a sí mismo, pero de labios de otro le resultaba inquietante. En realidad no quería volver porque no tenía nada que hacer, supuestamente esa era su nueva vida. No estaba cómodo, porque pensaba que en cualquier momento todo se iría al traste y necesitaba tocar puerto conocido, o al menos saber que arribaría pronto. Además Tony se había vuelto un poco apático en las últimas horas; ¿estará cansado? No, no era eso. El guardaespaldas no le quitaba el ojo de encima. Para sorpresa de Martín, el agregado de Tony se levantó y se desplazó con una maniobra torpe dentro de la limusina para sentarse junto a Martín. Martín se sobresaltó.
—Mira, Martín —comenzó condescendiente Tony—, esto que te voy a contar te va a parecer increíble. Tu película, Morlack, va a ser una obra maestra, pero no se te ha ocurrido a ti. Las grandes ideas no habitan en hombres como tú —Martín trató de comprender exponiendo su oído hacia Tony, entrecerrando los párpados. El guardaespaldas se pegó un poco más a él—. Los grandes personajes llegan a ti a través de los sueños, te eligen y te cuentan su historia. A saber por qué te eligen, creemos que es puro azar. Has tenido esa suerte y ahora formas parte de este gran secreto.
Martín empujó con el codo al guardaespaldas pero fue inútil, era un muro de hormigón inamovible. Martín empezó a reírse a carcajadas.
—Buena historia para una película, Tony. Déjate de bromas, ¿adónde vamos? —Martín dejó de reír mientras calmaba su respiración acelerada.
—Mira.
Tony abrió la ventanilla de la limusina y señaló al final de la carretera. Una marquesina rematada por tejas doradas daban paso a un rancho. El vehículo recorrió varios kilómetros por un camino polvoriento hasta llegar a un edificio gris con dos ventanas minúsculas. Martín asomó la cabeza apoyando la barbilla en el cristal como un cocker spaniel, sin importar el polvo que maquillaba su cara. El guardaespaldas le conminó a bajar. Tony no decía nada, actuaba como si Martín no existiera, era el guardaespaldas el que dirigía.
Llegaron hasta una puerta desvencijada que abrieron sin dificultad. Detrás de ella estaba oculto un portón de acero con un panel con números en los que pulsó Tony repetidas veces. La puerta se abrió.
—Vale, os creo, pero vamos de vuelta al hotel. Esto es muy raro —dijo Martín muy nervioso.
—¡Calla! —gritó Tony.
La presión de la mano del guardaspaldas sobre su brazo no hacía sufrir más a Martín que la locura de situación. Intentó zafarse tímidamente pero desistió rápido. Los tres avanzaron por un pasillo sólo adornado por una tenue luz cada diez metros. Llegaron hasta unas escaleras y descendieron durante diez minutos; Martín tropezó varias veces. La escalera terminaba en un terreno arenoso irregular de menos de dos metros cuadrados. El guardaespaldas tiró del brazo de Martín y lo colocó el primero de la fila. Tony descolgó unas máscaras de la pared en las que Martín no había reparado. Eran sencillas, con ojos pintados y dos protuberancias a modo de cuernos en la parte superior. Tony puso una de ellas sobre el pecho de Martín con firmeza.
—Ponte esto —Tony ordenó bruscamente.
—Pero…
—Si no quieres morir, ponte esto —sentenció Tony—. ¡Ya!
Martín se limpió el sudor de la frente y se colocó la máscara. Recibió un golpe en la parte baja de la espalda y dio un paso al frente. La pared donde terminaba la escalera comenzó a iluminarse por las esquinas, el guardaespaldas corrió escaleras arriba. Un fulgor naranja inundó toda la estancia, el destello los golpeó físicamente. La máscara parecía amortiguar la fuerza y de repente, aterrizaron en otro sitio. Cayeron a mil kilómetros por hora desde un milímetro de altura. Martín no terminó de llevarse las manos a las rodillas cuando vio la fantástica exposición.
Era un pasillo largo lleno de jaulas de diferentes tamaños, apenas estaba iluminado, pero podía reconocer cada una de las siluetas. En cada una de ellas había una criatura. Tony echó el brazo sobre el hombro de Martín.
—¿Qué te parece? —preguntó Tony retóricamente.
Martín no podía hablar. Intentó quitarse la máscara pero Tony lo detuvo de inmediato.
—Si te la quitas nos reconocerán y se pondrán nerviosos —dijo Tony inquieto—. Mientras que las llevemos todo irá bien.
Anduvieron despacio entre las pequeñas cárceles. Allí estaban, no los mismos personajes, una versión grotesca de ellos. El extraterrestre que hacía volar las bicicletas; los seres que se multiplicaban con el agua y se convertían en auténticas fieras si comían después de las doce; un monstruo verde de un sólo ojo y otro grande y azul; el alienígena asesino, varios tipos de ellos; cientos de engendros cinematográficos. Todos atrapados y pacientes ante la eternidad.
—No puede ser —Martín había olvidado cómo cerrar la boca.
—Pues así es, amigo. Aquí están todos. Y uno de ellos te ha elegido a ti para que nos traigas sus aventuras.
—¿Morlack está aquí? —Martín compuso una mueca de horror— Es muy peligrosa, estará a buen recaudo…
Martín no podía creer que esas palabras salieran de su boca, que estuviera hablando de monstruos reales, ¡reales! Su mente lo asimiló con facilidad.
—Tranquilo, Martín, son inofensivos. Sólo son entes, ideas. No pueden hacernos nada.
—Pero, ¿cómo?
—Mira a tu izquierda.
Diez pasos por delante había un habitáculo separado del resto. En él estaba Morlack, una mujer pequeña, de aspecto fantasmagórico, con la cabeza agachada. Martín no lo dudo y se acercó, se puso enfrente pero alejado unos pasos.
—Puedes mirar más de cerca, no te preocupes, de verdad.
—¿El dinero? —preguntó Martín sin saber por qué.
—Todo está arreglado, Martín, ahora eres de la familia.
Martín dio un paso y un brazo largo coronado por cinco dedos, que parecían tener más falanges de la cuenta, salió de entre los barrotes y agarró su pecho; otra mano le quitó la máscara. Morlack miró a la cara de Martín y este se quedó hipnotizado por el negro absoluto. Despertó al poco tiempo, tocándose la cabeza, dolido. Se encontraba raro. Quiso avanzar y estaba rodeado de rejas. Miró sus pies y estaba descalzo, se llevó las manos a la cara y sus dedos eran largos y grises; tenía el pelo pegado a la cara. Quiso gritar y no pudo. Ahora él era Morlack.
Tony y el guardaespaldas se montaron en la limusina y ordenaron al conductor que iniciara la marcha. Martín, o mejor dicho, el cuerpo de Martín se acomodó a su lado, desnortado.
—Que los bichos estuvieran en jaulas tuvo que darle alguna pista —el guardaespaldas reía.
—Bah, qué más da —resopló Tony despreocupado.
—¿Ya está desactivada?
—Sí, casi no llegamos. Ha sido complicado ganarme la confianza de este inútil.
—Lo importante es que ha cumplido su misión.
—Sí, pronto se convertirá de nuevo en un Martín funcional y seguirá creando para nosotros. Hasta que otro monstruo ocupe sus sueños y haya que cambiarlo de nuevo; si no, el esperpento de turno saldrá a la realidad.
—Lo que usted, diga, jefe. Brrrrr —el guardaespaldas se sacudió con escalofríos.
Tony daba palmaditas en la cabeza de Martín y este miraba hacia arriba mientras se le caía la baba.

Ilustración de Javier de la Cruz