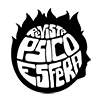Al final, la cosa había sido decepcionante. Sobre todo, porque, literal y metafóricamente hablando, habían corrido ríos de tinta hablando sobre el tema. Se suponía que aquello iba a ser el súmmum del concepto del holocausto, la gran corrida que enfrentaba al bien y al mal, la rave definitiva del Fin del Mundo. Pero, como solía pasar con aquella miserable especie, todo lo que tocaba, acababa por estropearlo. Incluso el Apocalipsis.
A decir verdad, ni siquiera ello mismo (o él, dependiendo de a quién le preguntaras) tenía muy claro cómo los monos sin pelo se las habían ingeniado en esta ocasión para fastidiarla hasta el punto de terminar de extinguirse de una vez por todas. Y eso era mucho decir, teniendo en cuenta de que, por una mera cuestión de lógica metafísica, él estaba allí donde todo ser vivo existía. Sin embargo, en esta ocasión, la cosa había ido tan rápida que ni siquiera había podido ver cómo, cuándo, ni por qué ocurría. De lo único que La Muerte estaba seguro, en vista del desolador paraje que tenía ante sí, era de que aquello solo podía ser, sin lugar a duda, el FINAL DE TODAS LAS COSAS. Así, escrito, dicho y pensado en mayúsculas y en negritas.
Bajo su capucha, Muerte arrugó el entrecejo. Esto era posible ya que, en contra de lo que distintas tribus de monos habían sostenido, él no era un esqueleto con capa. Tampoco era una señorita ligera de ropa y algo obsesionada por el maquillaje y los abalorios ostentosos. Y, mucho menos, una suerte de chacal bípedo con cierto gusto por la carne humana o una niña cadáver. Sencillamente era la muerte, un concepto. Y, como tal, podía permitirse tomar la forma que le diera la real gana. Aunque, al final y por dejadez, había acabado por parecerse al actor de una comedia sueca que le hizo especial gracia hacía mucho tiempo atrás, para no complicarse con la cuestión de las apariciones.
Muerte suspiró profundamente, apoyándose en su guadaña. No era una guadaña de verdad, solo el concepto de una vieja idea que los monos que habían vivido por el Mediterráneo habían asociado a una deidad llamada Cronos o Saturno, o a un tal Tanatos. Pero como el aspecto que había tomado prestado de aquella película, junto a la capucha y el sayo negro, la idea de la hoz sobredimensionada se le había antojado cómoda, práctica y manejable, y como herramienta representaba bastante cercanamente el concepto que él encarnaba: la que lo igualaba todo al final, la que cortaba por el mismo patrón a ricos, pobres, altos, bajos, guapos, feos, excepcionales y mediocres…
Sin embargo, al final había resultado ser tan poco útil como la mayor parte de las tontadas de aquella especie. Principalmente, porque ya no quedaba nadie con quien usarla.
Nuevamente, Muerte volvió a suspirar. Se dijo que, quizá y con algo de suerte, alguien hubiera sobrevivido y, después de todo, sí que podría darle un corte. A juzgar por las nubes de vapor tóxico que emanaban del subsuelo del planeta, por las nubes que cubrían el sol y por la atmósfera altamente irrespirable, incluso es posible que le hiciera un favor a la pobre alma desgraciada.
De sus espaldas surgieron unas alas, si es que se le podían llamar así. Tenían dicha forma, pero eran simples pliegues de pura oscuridad. Un concepto simbólico que se adaptaba a las necesidades visuales de lo que se esperaba de ello. Pero, incluso como concepto, eran bastante funcionales. Desde lo alto, Muerte oteó detalladamente la superficie terrestre, recorriendo en vuelo cientos y cientos de kilómetros. Allá por donde pasase lo único que encontraba era un erial reseco y catastrófico, desprovisto de toda la vida con la que milenios atrás había sido “bendecido” el planeta.
Por un instante, Muerte pensó en darlo el asunto por cerrado. Sin no veía a nadie era porque, quizá, no lo había, después de todo. Claro que esto planteaba una paradoja, pues sin vida no hay muerte y viceversa. Él no podía… no debía estar ahí, de no ser porque aún quedara algo vivo sobre la faz del mundo. Por lo tanto, eso significaba que tenía que continuar con su búsqueda.
Finalmente, tras atravesar la olla en ebullición en la que se había convertido el Mar Rojo, divisó un lejano brillo más allá del desolado desierto, en dirección sur. – Por supuesto. – Dijo. Aunque su voz más bien fue como un murmullo ininteligible en lo más profundo de una caverna.
Raudamente, se dirigió allí, surcando los cielos. Al aterrizar y ver de quién se trataba, no pudo menos que dibujar una sonrisa divertida. Después de todo, si algo tenía la Muerte era retranca.
– ¡Saludos, oh, Señor-Cuyo-Nombre-No-Debe-Tomarse-En-Vano! – Dijo con cierta ironía.
Dios, que estaba sentado sobre una roca, mirando al horizonte, giró lo que debía de ser su cabeza hacia él y asintió. – ¡Oh! ¡Hola, Azrael! – Dijo devolviéndole la pulla, llamándole por uno de los muchos motes que la especie humana le había adjudicado.
– Resulta apropiado que nos encontremos aquí. Debí imaginar que tú serías el último en quedar en píe.
Dios asintió. O hizo lo más parecido a ello, porque, para empezar, Dios no tenía cabeza ni ojos. Solo un abultado hocico en forma de tubo, que sobresalía de uno de los extremos de su segmentado cuerpo, que, a su vez, estaba dotado de cuatro extremidades atrofiadas a cada lado. – Supongo que es justo. Yo creé este mundo y como los buenos capitanes de barco, me tengo que hundir con él.
Muerte pensó cuánto se les había pegado de los malditos monos. Incluso sus metáforas, sus juegos de palabras y sus conceptos más abstractos eran ahora parte de su vocabulario y de su forma de pensar. A pesar de que ya no tuviera siquiera sentido usarlas. – Supongo que no sabrás cómo ha pasado. Me inclino a pensar que alguien que no debería haber sido seleccionado por la naturaleza para existir fue elegido por los homínidos para ponerse al mando de algo importante. Pero no me hagas mucho caso, me lo he perdido por completo.
-Ya somos dos. – Replicó Dios, como ensimismado. – En un principio pensé que había sido otro meteorito. Pero después de la chapuza de los dinosaurios ya iba a ser raro. Y más después de que reajustase a favor del planeta las probabilidades de que un meteorito colisionase contra él. Pero, bueno, ya sabes las matemáticas no son algo exacto. Y menos si se te va alguna coma o un decimal de aquí para allá. Tú me entiendes.
No, la verdad era que no. De haber hecho estudios, Muerte no habría sido de ciencias, precisamente. – Resumiendo, que tú tampoco sabes cómo ha pasado. ¿Por qué no me sorprende? – Bufó. – Aunque casi lo agradezco, en serio. Viendo como estaba la cosa, pensé en declararme en huelga.
– ¿Cómo dices?
– Hazte cuenta. – Carraspeó. – Viendo cómo estaban creciendo sin control y la capacidad de joderse mutuamente que habían desarrollado, me esperaba que el Fin del Mundo iba a ser como hacer horas extras antes de que despidieran. Quiero decir, los muy cabrones me iban a poner a trabajar a destajo para luego irme al carajo, sin un “muchas gracias” por parte de nadie.
– Pero ¿cómo te vas a poner en huelga? Eres La Muerte. Tú pasas.
– Pues fíjate cómo hubiera pasado de sencillamente pasar. Nos íbamos a haber reído todos. – Farfulló. – Pero, nada, al final los muy zoquetes ni siquiera me han dado esa satisfacción. En serio, ¿en qué estabas pensando cuando les distes inteligencia y capacidad de abstracción? Nunca entendí qué vistes en ello. Ni siquiera eran tu creación predilecta. Quiero decir, el tardígrado está hecho a tu imagen y semejanza. Y, ya puestos, la cucaracha tiene mayor resistencia y adaptabilidad al medio. ¡Y ya no hablemos de las medusas! ¿Por qué entonces estos monos?
El Ser Supremo se encogió y movió sus patitas. – Pensé que sería una mejora. ¡No hacían más que arrojarse mierda a la cabeza! No calculé que, a más inteligencia, más toneladas de mierda, real y figurada, que se lanzarían los unos a los otros encima. Ni que encontrarían otras formas más…. creativas de hacerlo.
– ¡Oh, sí, lo que hicieron con tu chaval fue creativo! ¡Creativo de cojones!
– ¡Mira, mira, no me hables! Lo único que les dijo es que fueran buenos los unos con los otros. ¡Es una ecuación muy fácil! Tú eres bueno con alguien y ese alguien te responde siendo bueno contigo ¡Cualquiera lo entendería!
Aparentemente, ellos no, pensó Muerte, pero se guardó su opinión para sí mismo. – Bueno, a lo hecho pecho. ¿Cómo quieres que lo hagamos?
– A ser posible, rápidamente. Un corte limpio y a otra cosa. No tengo el cuerpo para un cuadro escabroso. ¿Puedes hacerlo?
– Claro que puedo. ¿Pero no preferirías antes un último deseo? ¿Aunque fuera un último pitillo?
– ¿Estás de coña? ¿Tabaco? Dicen que eso te mata.
Por un instante, Dios y la Muerte permanecieron en silencio, luego, a la vez, comenzaron a carcajearse.
– ¡Muy buena! – Dijo la Parca, tendiéndole una cajetilla de “Celtas” que guardaba bajo los pliegues de negra oscuridad que la envolvían. – Para que luego digan que no tienes sentido del humor.
– Lo acabas desarrollando después de cosas como lo de la Atlántida. ¿Ves? ¡Esa sí que fue buena!
– Le doy un cinco sobre diez en espectacularidad. Su caída estuvo muy sobrevalorada. Fue poco más que un pequeño maremoto mal gestionado por las autoridades competentes. Replicó Muerte, dándole fuego con un mechero que había tomado prestado hacía mucho del cuerpo de un oficial soviético. El tiempo y la atmósfera tóxica que les rodeaba habían borrado por completo el color de las letras CCCP de su superficie.
Dios apuró su pitillo y lo arrojó a un lado, despreocupadamente. A fin de cuentas, aquello era un trámite más. – Bueno, diría que ha sido un placer conocerte, oh, Oh Tánatos, Hela, Anubis, Mictlantecuhtli.
– Ya. Ojalá yo pudiera decir lo mismo. – Replicó Muerte, alzando la hoja de su guadaña y sabiendo que una vez Dios cayera, ello le seguiría inmediatamente.
El tardígrado hizo el gesto proverbial de cerrar los ojos y tomar aire, poniéndose en paz consigo mismo. Sin embargo, pasado un largo minuto, el golpe no llegó. – ¿No te estarás echando atrás, verdad?
Muerte negó con la cabeza. Bajo su herramienta y señaló con su otro extremo hacia un pequeño charco burbujeante. – Anda, mira.
Dios y Muerte acercaron su vista a niveles microscópicos. Allí, en el fondo del charco, nadaban alegremente pequeños tardígrados, ajenos a todo lo que sucedía sobre ellos. Y, a unos niveles mayores, un par de bacterias flotaban pacientemente, soñando con el gran protozoo creador que les había insuflado vida y al que silentemente rezaban.
– ¡Cabrón afortunado! – Exclamó Muerte. – ¡Parecen que tu obra maestra sí que está hecha a tu imagen y semejanza, después de todo!
– ¡Anda, no me jodas! – Respondió Dios, que ya se había hecho a la idea de morir, de una vez por todas. – ¿Otra vez? ¿Con cuántas va esta?
– He perdido la cuenta. – Admitió el Segador. – Pero parece que tendremos que volver a posponer nuestra cita unos cuantos millones de años más. De nuevo.
– Eso parece. – Refunfuñó con desgana Dios, a sabiendas de que pasaría mucho tiempo antes de que la cosa pasase de unos cuantos cuerpos microscópicos flotando en un elemento líquido.
– Si me lo permites, eso sí, te voy a dar un consejo – Dijo Muerte, sabedor de que nuevamente Dios prestaría oídos sordos, metafóricamente hablando. – Esta vez prueba con los perros.
El tardígrado supremo cruzó todos sus brazos, a la defensiva. – ¿Estás de coña? Lo único que hacen es olerse los culos mutuamente. ¿Cómo llamas tú a eso?
Por un instante, Muerte se lo pensó. Cuando acabó de digerir la respuesta, contestó tranquilamente, diciendo. – Habida cuenta de que tu última especie elegida lo único que hacía era darse por culo mutuamente, yo diría que sí, que definitivamente estaríamos ante una gran mejora.
Un relato de Jesús Delgado basado en una ilustración de Sabedile

Ilustración de Sabedile